Hola, me llamo ûngela, tengo 24 aûÝos y, hasta hace cuatro dûÙas, tenûÙa novio. Ahora solo tengo un montû°n de mensajes de texto llorones de mis amigas y un vacûÙo raro en el estû°mago que no sûˋ si es tristeza o simple cabreo. Lucas, el genio, decidiû° que la vûÙspera de Navidad era el momento perfecto para soltar el clûÀsico "necesito encontrarme a mûÙ mismo". Quûˋ original. Por suerte, el timing me vino casi bien, porque tocaba la cena familiar de AûÝo Nuevo, y mi madre me habrûÙa matado si llegaba con cara de funeral. AsûÙ que, me dije, "Angie, ûˋchale ganas. Es tiempo de estar con la familia, de reûÙr, de comer hasta reventar. Y ya estûÀ".

Esa maûÝana, la del 31 de diciembre, me despertûˋ con ese primer rayo de sol que promete calor mûÀs tarde. Me costû° un montû°n salir de la cama, la verdad. Pero me levantûˋ, me pasûˋ las manos por la cara para despejarme y, como cualquier otro dûÙa en esta casa, no me di ni la pena de buscar una bata. ô¢Para quûˋ? Total, todos andan igual.
Bajûˋ las escaleras medio dormida, solo en ropa interior y una sudadera negra. El suelo de madera estaba fresco bajo mis pies. Me dirigûÙ a la cocina en busca de mi salvaciû°n matutina: el cafûˋ.

Al llegar al umbral, la escena era la de siempre, pero esa maûÝana, con la luz del sol entrando a chorros por la ventana, la vi con otros ojos. AhûÙ estaba mi madre, Marisa, parada frente a la cafetera, con su cuerpo de curvas suaves y reales, en un conjunto de lencerûÙa de encaje color vino. El tanga se le marcaba perfecto bajo la tela. Y mi padre, Roberto, sentado a la mesa del desayuno leyendo el periû°dico en su ropa interior de siempre, unos boxers negros de algodû°n que dejaban bien claro que, a sus casi 50, el hombre seguûÙa en forma.
Ni se inmutaron al verme. Mi madre solo volviû° la cabeza y sonriû°.
ãBuenos dûÙas, mi vida. ô¢Cafûˋ?
ãSûÙ, por favor, ma ãmurmurûˋ, yendo directamente a la taza que ya me estaba esperando.
Mi padre levantû° la vista un segundo, me guiûÝû° un ojo y volviû° al periû°dico.
ãHoy llegamos los tûÙos de Guadalajara ãdijo mi madre, sirviûˋndose otra tazaã. Y el pequeûÝo Leo, que ya no debe ser tan pequeûÝo, dicen que estûÀ hecho un hombre.
ãQuûˋ bien ãdije yo, sin mucho entusiasmo, apoyûÀndome en la encimera.
Mirûˋ a mis padres, tan cû°modos en su piel, en su casa, en suãÎ libertad. En mi casa siempre ha sido asûÙ. Cero complejos. Bajar en ropa interior, ducharse con la puerta abierta si hace calor, comentarios picantes a la hora de la cena. De pequeûÝa me daba vergû¥enza cuando venûÙan amigos, pero luego crecûÙ y entendûÙ que era nuestra normalidad. Confianza total. A fin de cuentas, el cuerpo es algo natural, ô¢no?
Aunque, si soy completamente sincera, esa "naturalidad" a veces me llevû° por caminos raros. Desde los quince, mûÀs o menos, empecûˋ aãÎ notarlos de otra manera. A mi madre, con sus formas que nunca se esconden. A mi padre, con esa seguridad tan masculina. Una vez, a esa edad, me despertûˋ en mitad de la noche por unos ruidos. Eran ellos, en su habitaciû°n, al otro lado del pasillo. Los gemidos bajitos de mi madre, el jadeo de mi padre. Me quedûˋ quieta en mi cama, escuchando, y una cosa llevû° a la otraãÎ y descubrûÙ que aquel sonido, saber lo que estaban haciendo, me ponûÙa. Mucho. Fue la primera vez que me tocûˋ pensando en ellos. En cû°mo serûÙa, en la pasiû°n que debûÙan tener. No era algo que me avergonzara, en realidad. Era mûÀs como un secreto caliente y retorcido que solo yo conocûÙa. Una prueba de que, en esta casa de apariencia tan desenfadada, latûÙa algo mûÀs intenso, mûÀs oscuro.
Mis pensamientos, justo cuando empezaban a ponerme un poco caliente, se cortaron de golpe por el timbre de la puerta principal. Ding-dong. Sonû° fuerte y alegre, como anunciando que la paz de la maûÝana se habûÙa acabado.
ãôÀSerûÀn ellos! ãdijo mi mamûÀ, secûÀndose las manos en un trapo. Mi papûÀ se levantû°, estirûÀndose como un gato grande, sin apuro.
Yo, todavûÙa en mi ropa interior, me encogûÙ de hombros. Total, aquûÙ no era nada fuera de lo comû¤n. Fui yo la que abriû° la puerta.
AhûÙ estaban. Mis tûÙos, Laura y TomûÀs, con sonrisas amplias y maletas. Y a su ladoãÎ caray. AhûÙ estaba Leo. Pero no el niûÝo flacucho y desgarbado que recordaba de hace aûÝos. Este Leo eraãÎ diferente. Alto, casi a la par que su papûÀ, con los hombros anchos que llenaban la camiseta y una postura un poco torpe, como si no supiera bien quûˋ hacer con su cuerpo nuevo. TenûÙa el pelo oscuro un poco desordenado y unos ojos verdes que se clavaron en mûÙ con una intensidad que casi me hizo dar un paso atrûÀs.
ãôÀAngela, mi niûÝa! ãexclamû° mi tûÙa Laura, soltando la maleta para abrazarme con fuerzaã. ôÀQuûˋ hermosa estûÀs!
ãHola, tûÙa, quûˋ gusto verlos ãdije, devolviendo el abrago. Salude a mi tûÙo TomûÀs con un beso en la mejilla y un caluroso abrazo
Luego llegû° el turno de Leo. Me acerquûˋ con una sonrisa. ûl parecûÙa un poco hipnotizado. Sus ojos no iban a mi cara. Recorrieron, rûÀpido pero claro, mi cuerpo: los tirantes del sujetador, la curva de mis pechos, mi cintura, mis piernas desnudas. Un rubor intenso le subiû° por el cuello hasta las orejas.
ãHola, Leo ãdije, juguetona, poniendo una mano en su brazoã. ôÀWow, ya creciste! ôÀEres todo un hombrecito! ãLa frase saliû° un poco cursi, pero era la verdadã. Parece que fue ayer cuando jugûÀbamos a las escondidas y tû¤ llorabas porque siempre te encontraba.
Leo tragû° saliva y finalmente logrû° mirarme a los ojos, aunque solo por un segundo.
ãSãÎ sûÙ, lo recuerdo ãmurmurû°, con una voz mûÀs grave de lo que esperaba, pero quebrada por los nerviosã. Hola, prima.
Su incomodidad era tan evidente y tan dulce que sentûÙ una punzada de diversiû°n. Era obvio que no estaba para nada preparado para el nivel de "libertad domûˋstica" de nuestra casa.
ãPasen, pasen, no se queden en la puerta ãdije, haciûˋndome a un lado.
Entraron todos. Los saludos en la cocina fueron un caos de besos, abrazos y exclamaciones. Mis tûÙos no parecieron sorprenderse al ver a mis papûÀs casi desnudos; supongo que despuûˋs de aûÝos ya estûÀn mûÀs o menos acostumbrados. Pero LeoãÎ pobre Leo. Trataba de mirar al suelo, a la pared, a cualquier lugar que no fuera mi mamûÀ en tanga o a mûÙ casi igual. Se sentûÙa como un ciervo asustado en medio de un safari nudista.
Cuando todos estûÀbamos sentados alrededor de la mesa de la cocina, ya con cafûˋ para los reciûˋn llegados, mi mamûÀ hablû° conô toda naturalidad, mientras untaba mantequilla en una tostada.
ãAngela, cariûÝo, como sabes, la habitaciû°n de huûˋspedes solo tiene una cama individual. Y el sillû°n cama de la sala estûÀ muy viejoãÎ ãhizo una pausa dramûÀtica y me mirû° con esos ojos que saben que no voy a decir que noã. ô¢Te importarûÙa mucho compartir tu cuarto con Leo esta noche? Tû¤ tienesa cama king, hay espacio de sobra. Es solo por hoy, hasta que maûÝana podamos arreglar algo.
Todos me miraron. Mis tûÙos con cara de "lo siento por la molestia". Mis papûÀs con la seguridad de que dirûÙa que sûÙ. Y LeoãÎ Leo parecûÙa a punto de desmayarse o de salir corriendo.
SonreûÙ, dulce como el azû¤car. Era la oportunidad perfecta envuelta en un problema logûÙstico.
ãClaro, no hay problema, mamûÀ ãdije, encogiûˋndome de hombros como si fuera lo mûÀs normal del mundo compartir mi cama con mi primo adolescente que acababa de devorarme con la miradaã. Por mûÙ, perfecto.
Todos soltaron un suspiro de alivio, menos uno. Leo tartamudeû°, mirando fijamente su taza de cafûˋ como si contuviera las respuestas al universo.
ãE-esta bienãÎ G-gracias, Angela ãlogrû° decir.
ãôÀFantûÀstico! ãrugiû° mi padre, dando una palmada en la mesaã. Problema resuelto. ô¢MûÀs cafûˋ para alguien?
Continuamos desayunando, la charla se llenû° de los tûÙpicos temas familiares: el viaje, el trabajo de mis tûÙos, lo caro que estûÀ todo. Leo casi no hablaba, solo asentûÙa o soltaba un "sûÙ" o "no" cortante. Pero no podûÙa evitar notar cû°mo, cada vez que me movûÙa para alcanzar el azû¤car o levantaba para servir mûÀs cafûˋ, sus ojos me seguûÙan. Era como tener un cachorro grande y un poco perdido mirûÀndome.
Al terminar, mi mamûÀ, que es una generala organizando estas cosas, empezû° a repartir tareas para la cena de AûÝo Nuevo.
ãRoberto, tû¤ te encargas del pavo y de la mû¤sica. TomûÀs, ayû¤dalo con la parrilla para las guarniciones. Laura, conmigo en las ensaladas y la decoraciû°nãÎ
Luego nos mirû° a Leo y a mûÙ.
ãAngela, tû¤ haces el postre. Tu flan napolitano es una maravilla. Leo, tû¤ le ayudas. Necesitas aprender a hacer algo mûÀs que calentar pizza congelada.
Leo asintiû°, todavûÙa un poco colorado, pero con una chispa de interûˋs en los ojos.
ãClaro, tûÙa.
Pusimos manos a la obra con el flan. Le explicaba los pasos a Leo, pero su atenciû°n estaba en otra parte. Cada movimiento mûÙo era vigilado. Y ûˋl, torpe pero determinado, empezû° a buscar contacto.
El primer roce fue al pasar junto a ûˋl para tomar la vainilla. Su antebrazo, cûÀlido y firme, se deslizû° contra el mûÙo. Fue breve, pero deliberado. No se disculpû°.
ãEl azû¤car ãdije, y al girar para alcanzarla, mi cadera rozû° su muslo. ûl no se apartû°. SentûÙ la tensiû°n en su cuerpo a travûˋs de la tela de su pantalû°n.
El verdadero juego empezû° cuando me inclinûˋ para prender el horno. Sus dedos, supuestamente buscando apoyo en el mesû°n, rozaron la parte trasera de mi muslo, justo bajo la tela de mis bragas. Un toque elûˋctrico, fugaz, que me hizo contener la respiraciû°n.

ãPerdû°n ãmurmurû°, pero su voz sonaba ronca, no arrepentida.
ãNo te preocupes ãrespondûÙ, sin mirarlo, sabiendo que mi sonrisa lo volverûÙa loco.
El momento mûÀs claro fue al girar con la lata de leche condensada. Mi trasero, casi al descubierto, chocû° de lleno contra su entrepierna. AllûÙ no habûÙa duda. A travûˋs de sus jeans, sentûÙ la firme y gruesa evidencia de su excitaciû°n. Se quedû° quieto, pegado a mûÙ por un instante que se sintiû° eterno, antes de apartarse con un leve movimiento de cadera.
ãEsãÎ que hay poco espacio ãtartamudeû°, el rubor subiûˋndole hasta las orejas.
ãSûÙ, estûÀ un poco apretado aquûÙ ãdije, con un tono inocente que no coincidûÙa con la mirada lenta que le lancûˋ, recorriendo su cuerpo de arriba abajo.
La tensiû°n en la cocina era mûÀs espesa que la mezcla del flan. Cada roce accidental era una caricia deliberada. Cada disculpa, una confesiû°n. Y a mûÙ, lejos de molestarme, me encendûÙa. Despuûˋs del golpe a mi ego, esta admiraciû°n cruda y fûÙsica de Leo, este deseo que no podûÙa ocultar, era justo lo que necesitaba. Era poder puro, dulce y prohibido, y con cada roce sentûÙa cû°mo ese poder se afianzaba mûÀs en mis manos.
DecidûÙ que era el momento perfecto para subir la apuesta. Despuûˋs de esos roces en la cocina, la tensiû°n era una cuerda floja y yo querûÙa bailar en ella.
ãOye, Leo ãdije, recogiendo mi taza de cafûˋ vacûÙaã, ô¢por quûˋ no subes tus cosas y te enseûÝo el cuarto? AsûÙ te acomodas y no andamos corriendo luego.
ûl asintiû°, tragando saliva. ãSûÙ, estûÀ bien.
Subimos juntos. Mi cuarto era amplio, luminoso, y en el centro reinaba mi cama king size, con su edredû°n gris y un montû°n de cojines. SeûÝalûˋ hacia ella.
ãAhûÙ es donde vamos a ganar la batalla contra el cansancio ãdije, con un tono casual que contrastaba con lo sugerente de mis palabrasã. Es enorme, cabemos los dos sin ni siquiera rozarnosãÎ si es eso lo que quieres. ãLe lancûˋ una mirada de reojo. ûl volviû° a ponerse coloradoã. Puedes dejar tus cosas en ese mueble, ahûÙ estûÀ vacûÙo.
Mientras ûˋl empezaba a sacar ropa de su mochila, yo fingûÙ normalidad. Agarrûˋ mi toalla mûÀs suave y un camisû°n limpio.
ãVoy a darme una ducha rûÀpida, todo ese azû¤car del flan me dejû° pegajosa ãanunciûˋ, y entrûˋ al baûÝo que estaba conectado a mi habitaciû°n, cerrûÀndola, pero no del todo. Dejûˋ una rendija de unos dos centûÙmetros. Suficiente.
El agua caliente cayû° sobre mûÙ, relajando mis mû¤sculos pero no mi mente. Estaba calculando. Y entonces, como por arte de magia, recordûˋ que habûÙa dejado mi acondicionador sin perfume en mi tocador. Perfecto.
Apaguûˋ el agua, me envolvûÙ la toalla alrededor del cuerpo, dejando mis hombros y piernas al descubierto, y salûÙ del baûÝo con pasos silenciosos, el pelo goteando.
Y ahûÙ lo vi.
Leo estaba de espaldas a mûÙ, plantado justo frente a mi cû°moda. Pero no estaba guardando su ropa. HabûÙa abierto mi cajû°n de ropa interior. Tangas, bragas de encaje, colores oscuros y claros, todos desparramados un poco. Y en su mano, apretada contra su cara, tenûÙa una de mis tangas negras.
Sus pantalones deportivos y su ropa interior estaban bajados hasta los tobillos. Y entre sus piernas, completamente expuesta, latûÙa su verga. No era solo grande para un adolescente; era enorme. FûÀcilmente unos 17 centûÙmetros, pero era el grosor lo que me dejû° boquiabierta. Ancha, palpitante, con las venas marcadas, y un hilo de lûÙquido preseminal brillando en la punta. Se estaba masturbando con movimientos firmes y urgentes, oliendo mi tanga como si fuera el elixir mûÀs preciado, completamente perdido en su propio mundo prohibido.
Una oleada de calor hû¤medo e instantûÀneo me inundû° entre las piernas. Me mojûˋ allûÙ mismo, viûˋndolo. Era la imagen mûÀs perversa y excitante que habûÙa visto en mi vida. No sentûÙ rabia, ni vergû¥enza. SentûÙ poder absoluto. Y supe que tenûÙa que jugar con eso.
Me deslicûˋ de vuelta al baûÝo, sin hacer ruido. Esta vez, dejûˋ la puerta claramente entreabierta, unos buenos cinco centûÙmetros. Me metûÙ bajo el chorro de agua nuevamente, el corazû°n latiûˋndome en el pecho. Entonces, con una sonrisa que ûˋl no podûÙa ver, dejûˋ caer mi botella de shampoo al suelo de la ducha.
ôÀPLAF!
El sonido fue perfecto, fuerte y seco, imposible de ignorar.
Contûˋ mentalmente. UnoãÎ dosãÎ tresãÎ
Y ahûÙ estaba. A travûˋs del velo de agua caliente y el vapor, vi la sombra en la rendija de la puerta. Se habûÙa acercado. Estaba mirando.
Actuûˋ de inmediato. Con un movimiento exagerado, me di la vuelta, dûÀndole la espalda a la puerta. SabûÙa que mi silueta se recortarûÙa contra la luz del baûÝo. Empecûˋ a enjabonarme lentamente, teatralmente. Me puse una buena cantidad de espuma en las manos y comencûˋ a masajearme las nalgas con movimientos circulares, lentos, sensuales. Me inclinûˋ un poco, arqueando la espalda para ofrecerle la vista completa, separando un poco las piernas. Frotûˋ la espuma en el pliegue entre mis nalgas, bajando hasta rozar, solo de pasada, el lugar que ahora latûÙa con necesidad. MovûÙ mis caderas en un leve balanceo, un baute lento y provocador, sabiendo que cada movimiento lo estarûÙa volviendo loco.

FingûÙ estar absorta en mi baûÝo, tarareando bajito, como si fuera la persona mûÀs inocente del mundo. Pero toda mi atenciû°n estaba puesta en esa rendija de puerta, en saber que sus ojos verdes estaban clavados en mûÙ, que su verga enorme y dura seguramente palpitaba en su mano, y que estaba a punto de cruzar un punto de no retornoãÎ y que yo iba a ser la que lo llevara de la mano.
De pronto, justo cuando estaba en medio de mi show acuûÀtico, escuchûˋ unos pasos firmes subiendo las escaleras y la voz de mi papûÀ preguntando: "ô¢Angela? ô¢Todo bien ahûÙ arriba? Se escuchû° un golpe".
El hechizo se rompiû°. A travûˋs de la rendija, vi la sombra de Leo alejarse de un salto, seguido por el sonido apagado pero rûÀpido de sus pies en la alfombra, la puerta de mi cuarto abriûˋndose y cerrûÀndose suavemente. Se habûÙa ido.
Una mezcla de frustraciû°n y excitaciû°n aû¤n mûÀs intensa se apoderû° de mûÙ. Estaba tan cerca... tanto de mi propio lûÙmite como del suyo. Necesitaba alivio, pero no querûÙa alcanzarlo sola, no despuûˋs de eso. Me toquûˋ rûÀpidamente bajo el agua, los dedos buscando ese clûÙmax que se me escapaba, pero mi mente estaba demasiado acelerada, demasiado enfocada en ûˋl, y el orgasmo se negû° a llegar. Maldije en silencio.
SalûÙ de la ducha, secûÀndome con movimientos bruscos. No, esto no podûÙa quedar asûÙ. Si Leo iba a huir, yo iba a hacer que la tentaciû°n lo siguiera. AbrûÙ mi cajû°n y elegûÙ la prenda mûÀs mûÙnima e insinuante que tenûÙa: una tanga roja de hilo dental. Cuando me la puse, la delgadûÙsima tira de tela desapareciû° por completo entre mis nalgas, dejando al descubierto casi todo. Me puse un sujetador a juego, que apenas cubrûÙa mis pechos y realzaba el escote. Era como llevar casi nada, pero el casi era lo que importaba.

SalûÙ de mi cuarto con cautela. Abajo, en la sala, se oûÙan las risas y la mû¤sica de mis papûÀs y tûÙos, ya mûÀs relajados. Pasûˋ de puntillas, pegada a la pared, y logrûˋ llegar a la cocina sin que nadie me viera.
Y ahûÙ estaba ûˋl. Sentado en un taburete de la isla, con la cabeza gacha, mirando fijamente su celular como si fuera el objeto mûÀs fascinante del mundo. Pero su postura estaba tensa. ParecûÙa un animal asustado.
ãHey ãdije, apoyûÀndome en el marco de la puerta.
Levantû° la vista. Sus ojos se abrieron como platos, recorriendo mi cuerpo de arriba abajo, deteniûˋndose en el triûÀngulo rojo de la tanga que apenas velaba mi pubis, en la curva de mis pechos en el sujetador. ParecûÙa que le hubieran quitado el aire. No pudo decir nada. Solo tragû° saliva, con un sonido audible.
ãTuve que bajar asûÙ ãcontinuûˋ, caminando lentamente hacia la estufa con una calma que no sentûÙaã porque de repente me acordûˋãÎ no apaguûˋ bien la hornilla del flan. Se nos puede quemar.
Me agachûˋ frente al horno, deliberadamente encarando mi trasero hacia ûˋl. SabûÙa exactamente lo que veûÙa: las dos mitades de mis nalgas casi completamente desnudas, separadas solo por esa lûÙnea roja infinitamente delgada que se hundûÙa en mi intimidad. Me tomûˋ mi tiempo, ajustando un botû°n que ni siquiera necesitaba ajustar. Luego, con un paûÝo, abrûÙ la puerta del horno y saquûˋ la fuente con el flan perfectamente dorado. El aroma a caramelo y vainilla llenû° la cocina.

Lo puse sobre la mesa, justo frente a ûˋl.
ãô¢A quûˋ huele delicioso, no? ãdije, limpiûÀndome las manos de forma teatral en mi toallaã. ô¢No se te antoja probarlo?
ûl seguûÙa mudo, pero su mirada era una confesiû°n. No estaba mirando el flan.
SonreûÙ, picara.
ãVaya, Leo, debes tener mucha hambre ãdije, y luego bajûˋ la voz a un susurro cargado de maliciaã. EstûÀs babeandoãÎ ô¢por el flan?
Su rubor fue instantûÀneo. Me acerquûˋ mûÀs, hasta que estuve a un lado de su taburete. Me inclinûˋ, mi pecho rozando su brazo, y acerquûˋ mis labios a su oûÙdo. Mi aliento cûÀlido acariciû° su piel cuando susurrûˋ, lenta y seductoramente:
ãTal vezãÎ en la nocheãÎ sûÙ puedas probarlo.
Antes de que pudiera reaccionar, le di un beso rûÀpido pero firme en la mejilla. Mis labios se posaron en su piel caliente, y sentûÙ un temblor recorrer todo su cuerpo.
No pasû° nada fuera de lo comû¤n el resto de la tarde. El ambiente era de preparativos y anticipaciû°n festiva. MûÀs tarde, me puse el arma final: un vestido negro, corto y de un tejido tan fino que era casi transparente. Sin ropa interior, por supuesto. Cada curva, cada sombra de mi cuerpo se insinuaba bajo la tela. Mis papûÀs, al verme, solo sonrieron con aprobaciû°n ("ôÀEsa es mi hija!"), y fueron a cambiarse ellos tambiûˋn, seguidos por mis tûÙos y por Leo, que casi tropieza al subir las escaleras de tanto mirarme.

La cena de Nochevieja fue exactamente lo que esperaba: ruidosa, llena de comida, brindis cursis, risas de mis tûÙos contando anûˋcdotas antiguas y mis papûÀs haciendo chistes subidos de tono como siempre. Pasada la medianoche, con el AûÝo Nuevo ya oficialmente estrenado, las botellas de licor y vino circularon con mûÀs libertad. Para las 3 de la maûÝana, el ambiente estaba relajado y borroso. Mis padres y mis tûÙos, bastante tomados, se reûÙan a carcajadas en el sofûÀ, despreocupados y felices.
ãAngela, mi amor ãdijo mi mamûÀ, con la voz pastosa y una sonrisa de oreja a orejaã. ô¢Por quûˋ no subes a tu cuarto? Llûˋvate a tu primo, que el pobre bosteza cada dos segundos.
Todos rieron. Leo, que estaba en un sillû°n cercano, se puso colorado, pero no negû° el cansancio. Sus ojos, vidriosos por el alcohol, se encontraron con los mûÙos. La invitaciû°n era perfecta.
ãClaro, mamûÀ ãdije, levantûÀndome con una elegancia un poco tambaleante que no era del todo actuadaã. Vamos, Leo, que parece que te van a cargar los zapatos.
Me acerquûˋ a ûˋl y, sin darle opciû°n, le tomûˋ la mano. Sus dedos eran cûÀlidos y se cerraron alrededor de los mûÙos con una presiû°n intensa. Lo guiûˋ por las escaleras, sintiendo su mirada clavada en mi espalda, en la forma en que el vestido se pegaba a mis nalgas con cada paso.
Una vez dentro de mi habitaciû°n, cerrûˋ la puerta. El ruido de la fiesta se convirtiû° en un murmullo lejano. La habitaciû°n estaba en penumbra, solo iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana.
Me soltûˋ de su mano y me girûˋ hacia ûˋl.
ãUf, quûˋ noche ãsuspirûˋ, y sin mûÀs preûÀmbulos, me llevûˋ las manos a la espalda y desabrochûˋ el cierre del vestido. La tela negra y ligera se deslizû° por mi cuerpo como una segunda piel y cayû° en un susurro a mis pies. Me quedûˋ completamente desnuda frente a ûˋl, sin pudor alguno, la piel brillando pûÀlida en la oscuridad.

Leo contuvo el aliento. Sus ojos, ahora completamente despiertos a pesar del alcohol, recorrieron cada centûÙmetro de mi cuerpo con una hambre que ya no disimulaba.
ãPerdû°n ãdije con una sonrisa pequeûÝa, fingiendo un arrepentimiento que no sentûÙaã. Es que generalmente duermo asûÙ, desnuda. Espero que no te moleste.
ûl negû° con la cabeza, tan rûÀpido que parecûÙa que iba a lastimarse el cuello. Su voz sonû° ronca, arrastrada por el deseo y el licor.
ãClaro que no, estûÀ bien ãtragû° salivaã. De hechoãÎ yo tambiûˋn duermo asûÙ. Desnudo.
Y entonces, comenzû° a desvestirse. No con mi teatralidad, sino con una urgencia torpe y hermosa. Se quitû° la camisa, revelando un torso mûÀs definido de lo que imaginaba. Luego, sus manos bajaron al cinturû°n, lo desabrocharon, y el pantalû°n cayû° junto a sus zapatos.
Y ahûÙ estaba. Su enorme verga, ya completamente erecta y palpitante, quedû° libre, apuntando hacia mûÙ como un imûÀn. A la tenue luz, podûÙa ver cada detalle: el grosor impresionante, las venas marcadas, la cabeza oscura y hû¤meda. LatûÙa con un ritmo propio.
EstûÀbamos ahora a apenas unos centûÙmetros de distancia, completamente desnudos el uno frente al otro. El aire en la habitaciû°n era elûˋctrico, cargado con el olor a alcohol, a su colonia barata y a mi propio perfume. Yo podûÙa sentir el calor que emanaba de su piel, y la humedad entre mis piernas era ahora un rûÙo indomable. Mi vagina, empapada y palpitante, estaba a un suspiro de ese miembro que habûÙa obsesionado mi mente todo el dûÙa. No habûÙa mûÀs barreras. Solo la promesa del roce, del calor, del tabû¤ a punto de consumarse.
Vaya, primo ãdije, mi voz un susurro cargado de malicia y admiraciû°n, mientras mis ojos bajaban deliberadamente hacia su entrepiernaã. Tienes una verga muy grande, Leo.
ûl se sonrojû° de golpe, como si le hubieran prendido fuego a las mejillas. Tragû° saliva, visiblemente abrumado.
ãY tû¤ãÎ tû¤ eres muy linda tambiûˋn, prima ãlogrû° balbucear, su mirada escapûÀndose hacia mis pechos apenas cubiertos.
ãô¢Lindas? ãrepetûÙ, con una risa bajaã. Apuesto a que mis nalgas se ven mucho mejor asûÙ, de cerca, sin la cortina de vapor del baûÝoãÎ ô¢o no? ãLo confrontûˋ directamente, sin darle espacio para la ficciû°n.
Su mirada se llenû° de pûÀnico por un segundo. Tragû° de nuevo, la voz quebrada.
ãPerãÎ perdû°n. Yo no sabûÙa, prima. De verdad fue un accidente, yo soloãÎ escuchûˋ el ruido y pensûˋ queãÎ ãempezû° a soltar una rûÀfaga de excusas nerviosas, las manos moviûˋndose sin rumbo.
No le dejûˋ terminar. Di un paso adelante, cerrûÀndole la boca con mi proximidad. Ahora estûÀbamos a solo un centûÙmetro de distancia. Y lo sentûÙ, duro e insistente, presionando contra la delgada tela de mi tanga roja y mi abdomen. La evidencia fûÙsica de su deseo, a pesar de sus palabras de disculpa, era innegable y deliciosamente grande.
ãShhh ãsiseûˋ, acercando mis labios a los suyos, mi aliento mezclûÀndose con el suyo, que era rûÀpido y calienteã. CûÀllate. No quiero escusas.
Mis ojos se clavaron en los suyos, verdes y llenos de confusiû°n y una lujuria que ya no podûÙa contener.
ãLo û¤nico que quiero saber ãcontinuûˋ, bajando la voz hasta convertirla en un roce sensual, mientras una de mis manos se deslizaba por su pechoã es quûˋ tan profundo llega esa verga tuyaãÎ dentro de mûÙ.
Sus ojos se abrieron completamente, una mezcla de shock y deseo puro destellando en ellos. No hubo mûÀs palabras.
Cerrando la distancia final, capturûˋ sus labios con los mûÙos. No fue un beso tierno o exploratorio. Fue apasionado, urgente, cargado de toda la tensiû°n del dûÙa, del voyerismo del baûÝo, de los roces en la cocina, de mi provocaciû°n. AbrûÙ mi boca, invitando, exigiendo. Al principio ûˋl se quedû° rûÙgido, paralizado por el impacto, pero entonces algo se rompiû° dentro de ûˋl. Un gruûÝido bajo surgiû° de su garganta y respondiû° al beso con la misma intensidad.
Sus manos, torpes pero fuertes, encontraron mis caderas y me atraparon contra ûˋl, apretûÀndome de forma que sentûÙ toda la longitud de su erecciû°n marcûÀndose contra mûÙ. Mi propia lengua se enredû° con la suya, saboreando el sabor a cafûˋ y a deseo prohibido. Besûˋ como si fuera la û¤ltima vez, con las uûÝas clavûÀndose levemente en su espalda a travûˋs de la camiseta, arrastrûÀndolo mûÀs cerca, borrando cualquier û¤ltima ilusiû°n de inocencia o accidente.
Pero yo no querûÙa solo besos. RompûÙ el contacto bruscamente, dejûÀndolo jadeando. Sus labios estaban hinchados, sus ojos vidriosos.
Sin decir una palabra, bajûˋ de mi posiciû°n frente a ûˋl. Me arrodillûˋ en el frûÙo suelo de la cocina, justo entre sus piernas, que ûˋl abriû° instintivamente. Mis manos encontraron el botû°n de sus jeans y, con movimientos rûÀpidos y seguros, lo desabrochûˋ y bajûˋ la cremallera. Su ropa interior, empapada de preseminal, ofrecûÙa poca resistencia. La apartûˋ, y su verga saltû° hacia mûÙ, imponente, palpitando en el aire.
Era aû¤n mûÀs impresionante de cerca. Los 17 centûÙmetros de longitud eran una cosa, pero el grosor era desafiante. La cabeza, de un color violûÀceo intenso, ya brillaba hû¤meda. Un hilo de lûÙquido transparente conectaba la punta con su pubis.
ãDios mûÙo ãsusurrûˋ, mûÀs para mûÙ que para ûˋl, antes de lamer lentamente esa gota de liquido preseminal. Era salado, masculino, excitante.
Luego, sin mûÀs preûÀmbulos, envolvûÙ los labios alrededor de la punta. ûl gimiû°, un sonido gutural que saliû° desde lo mûÀs hondo. Empecûˋ a chupar, usando mi lengua para masajear la sensible cabeza, mis manos acariciando la base y sus testûÙculos. Sus gemidos se hicieron mûÀs fuertes, sus dedos se enredaron con mûÀs fuerza en mi pelo, no guiûÀndome, sino aferrûÀndose como a un salvavidas.
.gif)
ãAsûÙãÎ asûÙ, primaãÎ mierdaãÎ ãjadeaba.
QuerûÙa darle mûÀs. Tomûˋ mûÀs de ûˋl en mi boca, descendiendo por su tronco, pero el grosor era un desafûÙo. Mis mejillas se hundûÙan intentando acomodarlo. Llegû° un punto en que, a pesar de mi esfuerzo, no podûÙa tomar mûÀs sin ahogarme. La parte posterior de mi garganta rozaba la punta. Intentûˋ bajar un poco mûÀs, forzando, y desencadenûˋ un reflejo involuntario.
ôÀArc! Una arcada seca y hû¤meda me sacudiû°. SalûÙ tosiendo por un instante, con los ojos llorosos, una hilera de saliva conectando mis labios con su verga ahora brillante.
ãLo siento ãlogrûˋ decir, con la voz ronca.
Pero Leo no parecûÙa molesto. Al contrario. Su expresiû°n era de ûˋxtasis puro. ãNoãÎ no paresãÎ por favor ãsuplicû°, jadeando.
Esa sû¤plica me encendiû° aû¤n mûÀs. VolvûÙ a la carga, con determinaciû°n. Esta vez no intentûˋ tragûÀrmela toda de una vez. En su lugar, usûˋ mis manos. Enrollûˋ un puûÝo alrededor de la base que mi boca no podûÙa cubrir, sincronizando los movimientos. SubûÙa y bajaba mi cabeza, chupando fuerte la parte que cabûÙa, mientras mi puûÝo subûÙa y bajaba por el resto, esparciendo su propia humedad. El sonido era obsceno, hû¤medo, el de mis esfuerzos y sus gemidos incontrolables. Cada vez que la punta rozaba mi garganta y provocaba otra arcada leve, ûˋl gruûÝûÙa mûÀs fuerte, sus caderas comenzaban a empujar suavemente, buscando mûÀs profundidad.
Estaba perdiendo el control, y yo estaba allûÙ, de rodillas en la cocina de mi casa, con mi familia a unos metros de distancia, siendo la razû°n de cada uno de esos sonajes. Era el poder mûÀs intoxicante que habûÙa sentido jamûÀs. Y apenas estaba comenzando.
Despuûˋs de llenar su verga de mi saliva, saboreando su tamaûÝo y su textura, me puse de pie. No dije nada. Solo le tomûˋ de la mano y lo guiûˋ hacia la cama. Con una mirada que no dejaba lugar a dudas, me puse en cuatro, apoyûÀndome en mis codos. Arqueûˋ la espalda todo lo que pude, presentûÀndole mis nalgas, ofreciûˋndome. La delgada tira de la tanga roja, empapada ahora, se hundûÙa como una marca entre mis labios, que estaban completamente abiertos y palpitantes.
ãVen ãsusurrûˋ, moviendo las caderas en un cûÙrculo lento y obscenoã. Te estoy esperando.
.gif)
Leo, aû¤n con esa mezcla de nerviosismo y lujuria desbordada, se acercû°. Se arrodillû° detrûÀs de mûÙ. SentûÙ el calor de su cuerpo primero, luego la punta de su verga, enorme y empapada, buscando a tientas la entrada. Rozû° mis labios, deslizûÀndose arriba y abajo, mojûÀndome aû¤n mûÀs con su precum y mi saliva, torturûÀndome con la fricciû°n justo donde mûÀs la necesitaba.
ãAy, DiosãÎ ãgemûÙ, enterrando la cara en las sûÀbanasã. No me tortures, Leo. Mûˋtela. Mûˋtela rûÀpido.
Esa fue la orden que rompiû° su û¤ltima reserva. Con un gruûÝido bajo, mûÀs animal que humano, agarrû° mis caderas con fuerza y empujû°.
Su verga, tan ancha que casi sentûÙ que me abrûÙa en dos, entrû° de una vez, llenûÀndome por completo hasta el fondo. Un grito ahogado, gutural, escapû° de mi garganta.
ãôÀAh, mierda! ãgritûˋ, sin poder contenerloã. ôÀSûÙ! ôÀAsûÙ!
ûl se quedû° quieto por un segundo, como mareado por la sensaciû°n, por lo apretado y caliente que estaba.
ãô¢TeãÎ te gusta? ãpreguntû°, con la voz quebrada por el esfuerzo.
ãMe encanta ãjadeûˋ, empujando mis caderas hacia atrûÀs contra ûˋlã. EstûÀs enormeãÎ me llenas toda. Ahora muûˋvete, primo. Fû°llame.
Obedeciû°. Comenzû° a bombear, al principio con movimientos torpes y rûÀpidos, pero que pronto encontraron un ritmo profundo y devastador. Cada embestida hacûÙa que mi cuerpo se estremeciera, que mis pechos se balancearan y que un nuevo gemido saliera de mis labios.

ãôÀSûÙ, ahûÙ! ãgritûˋ cuando encontrû° un ûÀngulo que rozû° un punto interno que me hizo ver estrellasã. ôÀNo pares!
ãAngelaãÎ ãgemûÙa ûˋl a mi espalda, sus manos apretando mis caderas con mûÀs fuerzaã. EstûÀs tan apretadaãÎ tan calienteãÎ
ãô¢Y a ti te gusta? ãpreguntûˋ, volviendo la cabeza para mirarlo entre jadeosã. ô¢Te gusta follar a tu prima?
ãôÀSûÙ! ãgritû° ûˋl, y su ritmo se volviû° mûÀs frenûˋtico, mûÀs posesivoã. ôÀSûÙ, me encanta! EresãÎ eres increûÙble.
Los gemidos se mezclaron con el sonido hû¤medo de nuestros cuerpos chocando, con el crujido de la cama. Ya no habûÙa vergû¥enza, solo necesidad pura. ûl me follaba como si llevara toda la vida esperando este momento, y yo lo recibûÙa como si fuera el û¤nico hombre del mundo que podûÙa saciar esta hambre nueva y feroz que habûÙa descubierto.
ãVoy aãÎ voy a acabar ãadvirtiû° ûˋl, con los dientes apretados.
ãAdentro ãordenûˋ yo, sin pensarlo dos vecesã. Acaba dentro, Leo. Dame todo.
Esa û¤ltima frase fue su perdiciû°n. Con un gemido largo y tembloroso, se hundiû° hasta el fondo y se quedû° rûÙgido. SentûÙ el chorro caliente de su semen llenûÀndome, una oleada tras otra, mientras sus caderas temblaban contra las mûÙas. La sensaciû°n me llevû° al borde a mûÙ tambiûˋn, y con unos cuantos roces mûÀs de su cuerpo contra el mûÙo, explotûˋ en un orgasmo que me dejû° temblando y sin aliento, colapsando sobre la cama con ûˋl encima de mûÙ, ambos cubiertos de sudor y jadeando en la oscuridad.
Leo no parû°. Siguiû° bombeando su verga adentro de mûÙ con una fuerza que me quitaba el aliento, cada embestida mûÀs profunda, mûÀs posesiva. Sus manos me agarraban de las caderas con tanta fuerza que seguro me dejarûÙan moretones, pero me encantaba. SentûÙa el golpe de sus huesos contra los mûÙos, el sonido hû¤medo y obsceno de nuestros cuerpos chocando, sus gemidos roncos en mi oûÙdo. Era justo lo que habûÙa querido, lo que mi fantasûÙa mûÀs retorcida necesitaba: que me follaran sin contemplaciones, que me usaran.
ãôÀSûÙ, asûÙ, duro, mûÀs duro! ãle jadeaba, clavûÀndole las uûÝas en la espalda.
Y entonces lo sentûÙ. Un temblor profundo que recorriû° todo su cuerpo, su verga palpitû° violentamente dentro de mûÙ, y un chorro de semen caliente llenû° mi coûÝo. Una ola de placer tan intensa que me hizo gritar bajito, arqueûÀndome contra ûˋl.
ãDiosãÎ quûˋ rico se siente ãsuspirûˋ, casi sin aliento, sintiendo cû°mo su leche caliente empezaba a escurrirme por los muslos.
Leo se desplomû° sobre mûÙ, todo su peso encima, jadeando como si hubiera corrido una maratû°n. Luego rodû° hacia un lado, cayendo boca arriba en la cama, completamente agotado.
ãEsoãÎ eso fue increûÙble ãmurmurû°, pasûÀndose un brazo por la frente sudorosa. Luego, una sombra de preocupaciû°n cruzû° su rostroã. Espero queãÎ que nadie nos haya escuchado.
Yo me acostûˋ de costado junto a ûˋl, apoyando la cabeza en su pecho, que subûÙa y bajaba rûÀpidamente.

ãNo te preocupes ãdije, trazando cûÙrculos en su piel con un dedoã. Con el ruido de la mû¤sica y la fiesta, nadie escuchû° nada.
Le di un beso lento y hû¤medo en los labios, saboreando nuestro sudor mezclado. Luego me puse de pie, sintiendo cû°mo su semen me corrûÙa por las piernas. Una sensaciû°n deliciosamente sucia.
ãVoy a asegurarme de que todo estûˋ bien ãdije, recogiendo mi camisû°n del suelo y envolviûˋndomelo sin preocuparme por tapar nada.
SalûÙ de mi cuarto y me deslicûˋ silenciosamente por el pasillo hasta la parte superior de las escaleras. Desde ahûÙ, tenûÙa una vista clara de la sala de estar, ahora solo iluminada por las luces del ûÀrbol de Navidad y la pantalla del televisor apagado.
Y lo que vi me hizo congelar la sonrisa en los labios, no por sorpresa, sino por una confirmaciû°n perversa.
AhûÙ, en el gran sofûÀ de piel, estaba mi madre. Montada encima de mi tûÙo TomûÀs, moviûˋndose con un ritmo lento y sensual, su espalda arqueada, los pechos al aire. Mi tûÙo tenûÙa las manos agarrando sus nalgas, ayudûÀndole en cada movimiento. Y a su lado, sentado en un sillû°n, estaba mi padre, Roberto. No dormido. No indiferente. Estaba allûÙ, completamente desnudo tambiûˋn, con una expresiû°n de concentraciû°n intensa en el rostro, mirando fijamente cû°mo su esposa follaba a su cuûÝado. Y arrodillada entre sus piernas, estaba mi tûÙa Laura, la madre de Leo, con la cabeza moviûˋndose arriba y abajo, chupando la verga erecta de mi padre con dedicaciû°n.
Una carcajada silenciosa me sacudiû° por dentro. "Estos pervertidos" pensûˋ, sin un ûÀpice de juicio, solo con un reconocimiento cû°mplice. El cûÙrculo estaba completo. Mi aventura con Leo no era una anomalûÙa. Era solo la punta mûÀs joven del iceberg. Era el verdadero espûÙritu navideûÝo de esta familia.
SonreûÙ, genuinamente divertida, y me retirûˋ sin hacer ruido.
Regresûˋ a mi cuarto. Leo ya se habûÙa sentado en la cama, recostado contra la cabecera, todavûÙa desnudo. Su verga, ahora flûÀcida, colgaba entre sus piernas, pero incluso en reposo, se veûÙa grande, prometedora.
ãô¢Todo bien? ãpreguntû°, con un dejo de ansiedad aû¤n.
Me acerquûˋ a la cama con una sonrisa lenta y peligrosa.
ãTodo estûÀ mûÀs que bien, primo ãdije, mi voz un susurro cargado de intencionesã. No deberûÙas preocuparte por si nos escucharonãÎ ãEmpecûˋ a gatear por la cama hacia ûˋl, moviendo las caderas de manera exageradaã. DeberûÙas preocuparte por otra cosa.
ãô¢Por quûˋ? ãpreguntû° ûˋl, sus ojos siguiendo cada uno de mis movimientos.
Lleguûˋ hasta entre sus piernas. Lo mirûˋ directamente a los ojos.
ãPor tenerme satisfecha toda esta noche ãdije, y sin apartar la mirada, bajûˋ la cabeza.
Mi boca encontrû° su verga aû¤n sensible. Estaba suave, cûÀlida, y todavûÙa olûÙa a sexo y a mûÙ. La besûˋ suavemente, primero en la punta, luego a lo largo de todo el tronco. SentûÙ cû°mo empezaba a palpitar bajo mis labios. AbrûÙ la boca y lentamente, tomûˋ la cabeza entre mis labios, chupando con suavidad, saboreando los restos de nuestro encuentro.
Un gemido profundo escapû° de la garganta de Leo. Sus manos se enterraron en mi cabello, no para guiarme, sino como si necesitara anclarse a algo. Yo solo sonreûÙ, con su miembro entre mis labios, y continuûˋ, decidida a despertar de nuevo a la bestia que acababa de empezar a domar. La noche era larga, y mi familiaãÎ bueno, mi familia claramente no iba a interrumpirnos.
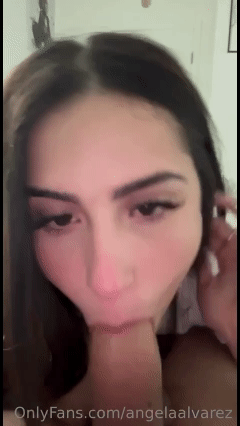
El resto de la noche despuûˋs de que todos se fueran a dormir fueãÎ una locura. No fue solo una vez. Fue como si Leo, despuûˋs de soltarse, no pudiera parar. Y yo, la verdad, tampoco querûÙa.
Empezû° torpe, en mi cama, con esos besos urgentes y desesperados. Pero le enseûÝûˋ. Le dije quûˋ me gustaba, cû°mo me gustaba. Y ûˋl aprendûÙa rûÀpido, dios, quûˋ rûÀpido.
La primera vez fue arriba de ûˋl, cabalgûÀndolo. QuerûÙa tener el control, ver su cara mientras entraba en mûÙ. Estaba tan grande y tan duro que me hizo gritar bajito al clavarlo todo. Me movûÙ lento al principio, despuûˋs mûÀs rûÀpido, y cuando sentûÙ que se le tensaba todo el cuerpo y empezaba a temblar, me agachûˋ y le mordûÙ el cuello. ãCû°rrete dentro, primoã, le susurrûˋ en el oûÙdo. Y lo hizo. Un chorro caliente que me llenû° por dentro y me hizo venir yo tambiûˋn, retorciûˋndome encima de ûˋl.
.gif)
Despuûˋs, cuando ya habûÙamos descansado un poco y estûÀbamos otra vez calientes, le di la espalda. Me puse a cuatro patas y le ofrecûÙ mi culo. ûl no dudû°. Me agarrû° de las caderas y me empotrû° contra la pared con cada embestida. Ese fue el turno de mis nalgas. ãEn el culo, Leo, pûÙntameloã, le jadeûˋ. Y el muy cerdo se corriû° otra vez, dejando mi piel blanca llena de su semen caliente.
Pero no bastaba. QuerûÙa probarlo. AsûÙ que lo empujûˋ para que se recostara y, sin decir nada, me deslicûˋ entre sus piernas. Esa verga enorme y todavûÙa hû¤meda se erguûÙa frente a mi cara. Me la llevûˋ a la boca entera, chupûÀndola como si fuera un helado. El sabor era salado y a mûÙ, a nosotros. ûl gimiû° y enterrû° los dedos en mi pelo, empujando sin querer. Le encantû°. Y cuando empezû° a gemir mûÀs fuerte, apretûˋ y acelerûˋ. ãEn la bocaã, fue todo lo que dije. Y ûˋl explotû°, llenûÀndome la garganta hasta que me la traguûˋ toda.
AsûÙ seguimos, cambiando de posiciû°n, probando, riûˋndonos en bajito. En el sillû°n de mi cuarto, conmigo sentada en su regazo. De lado en la cama, con sus piernas enredadas en las mûÙas. Cada vez que ûˋl se corrûÙa, en donde fuera, sentûÙa que ganaba. Era mi trofeo, mi prueba de que esto estaba pasando, de que yo tenûÙa este poder sobre ûˋl.
Nos quedamos dormidos dios sabe a quûˋ hora, cuando el cielo empezaba a aclarar. EstûÀbamos hechos un desastre, sudados, pegados, totalmente desnudos y con las sûÀbanas revueltas.
Al despertar, la luz del dûÙa ya entraba fuerte por la ventana. Me dolûÙa todo el cuerpo, pero de una buena manera. Me movûÙ un poco y sentûÙ a Leo respirando profundo a mi lado. Luego, el roce inconfundible: su verga, otra vez dura como una piedra, presionando contra mi muslo. El chico tenûÙa una energûÙa inagotable.
AbrûÙ un ojo. ûl tambiûˋn estaba despierto, mirûÀndome con esos ojos verdes llenos de asombro y de un deseo que ya no trataba de esconder.
Una sonrisa lenta se dibujû° en mis labios, que todavûÙa sentûÙan un poco doloridos.
ãBuenoãÎ feliz aûÝo nuevo, primo ãdije, mi voz ronca por la noche y por todo lo que habûÙamos hecho.
Y sin esperar respuesta, me deslicûˋ bajo las sûÀbanas, bajando por su cuerpo, y volvûÙ a tomar con mis labios esa verga que ya parecûÙa ser mûÙa. ûl gimiû°, y sus manos volvieron a encontrarse en mi pelo.
El primer dûÙa del aûÝo empezaba igual que habûÙa terminado la noche: con el sabor prohibido de mi primo en mi boca.

Þã´ ôÀFELIZ AûO NUEVO, FAMILIA DE LECTORES! ã´Þ
El prû°ximo aûÝo promete... y mucho. MûÀs tensiû°n, mûÀs seducciû°n, mûÀs secretos familiares destapados y mûÀs dinûÀmicas que harûÀn que se les acelere el pulso. ôÀTenemos un montû°n de ideas prohibidas cocinandose!
AsûÙ que no se despeguen, sûÙganme dejen comentarios y puntos
ôÀNos leemos en el 2026! ÞÊ

Esa maûÝana, la del 31 de diciembre, me despertûˋ con ese primer rayo de sol que promete calor mûÀs tarde. Me costû° un montû°n salir de la cama, la verdad. Pero me levantûˋ, me pasûˋ las manos por la cara para despejarme y, como cualquier otro dûÙa en esta casa, no me di ni la pena de buscar una bata. ô¢Para quûˋ? Total, todos andan igual.
Bajûˋ las escaleras medio dormida, solo en ropa interior y una sudadera negra. El suelo de madera estaba fresco bajo mis pies. Me dirigûÙ a la cocina en busca de mi salvaciû°n matutina: el cafûˋ.

Al llegar al umbral, la escena era la de siempre, pero esa maûÝana, con la luz del sol entrando a chorros por la ventana, la vi con otros ojos. AhûÙ estaba mi madre, Marisa, parada frente a la cafetera, con su cuerpo de curvas suaves y reales, en un conjunto de lencerûÙa de encaje color vino. El tanga se le marcaba perfecto bajo la tela. Y mi padre, Roberto, sentado a la mesa del desayuno leyendo el periû°dico en su ropa interior de siempre, unos boxers negros de algodû°n que dejaban bien claro que, a sus casi 50, el hombre seguûÙa en forma.
Ni se inmutaron al verme. Mi madre solo volviû° la cabeza y sonriû°.
ãBuenos dûÙas, mi vida. ô¢Cafûˋ?
ãSûÙ, por favor, ma ãmurmurûˋ, yendo directamente a la taza que ya me estaba esperando.
Mi padre levantû° la vista un segundo, me guiûÝû° un ojo y volviû° al periû°dico.
ãHoy llegamos los tûÙos de Guadalajara ãdijo mi madre, sirviûˋndose otra tazaã. Y el pequeûÝo Leo, que ya no debe ser tan pequeûÝo, dicen que estûÀ hecho un hombre.
ãQuûˋ bien ãdije yo, sin mucho entusiasmo, apoyûÀndome en la encimera.
Mirûˋ a mis padres, tan cû°modos en su piel, en su casa, en suãÎ libertad. En mi casa siempre ha sido asûÙ. Cero complejos. Bajar en ropa interior, ducharse con la puerta abierta si hace calor, comentarios picantes a la hora de la cena. De pequeûÝa me daba vergû¥enza cuando venûÙan amigos, pero luego crecûÙ y entendûÙ que era nuestra normalidad. Confianza total. A fin de cuentas, el cuerpo es algo natural, ô¢no?
Aunque, si soy completamente sincera, esa "naturalidad" a veces me llevû° por caminos raros. Desde los quince, mûÀs o menos, empecûˋ aãÎ notarlos de otra manera. A mi madre, con sus formas que nunca se esconden. A mi padre, con esa seguridad tan masculina. Una vez, a esa edad, me despertûˋ en mitad de la noche por unos ruidos. Eran ellos, en su habitaciû°n, al otro lado del pasillo. Los gemidos bajitos de mi madre, el jadeo de mi padre. Me quedûˋ quieta en mi cama, escuchando, y una cosa llevû° a la otraãÎ y descubrûÙ que aquel sonido, saber lo que estaban haciendo, me ponûÙa. Mucho. Fue la primera vez que me tocûˋ pensando en ellos. En cû°mo serûÙa, en la pasiû°n que debûÙan tener. No era algo que me avergonzara, en realidad. Era mûÀs como un secreto caliente y retorcido que solo yo conocûÙa. Una prueba de que, en esta casa de apariencia tan desenfadada, latûÙa algo mûÀs intenso, mûÀs oscuro.
Mis pensamientos, justo cuando empezaban a ponerme un poco caliente, se cortaron de golpe por el timbre de la puerta principal. Ding-dong. Sonû° fuerte y alegre, como anunciando que la paz de la maûÝana se habûÙa acabado.
ãôÀSerûÀn ellos! ãdijo mi mamûÀ, secûÀndose las manos en un trapo. Mi papûÀ se levantû°, estirûÀndose como un gato grande, sin apuro.
Yo, todavûÙa en mi ropa interior, me encogûÙ de hombros. Total, aquûÙ no era nada fuera de lo comû¤n. Fui yo la que abriû° la puerta.
AhûÙ estaban. Mis tûÙos, Laura y TomûÀs, con sonrisas amplias y maletas. Y a su ladoãÎ caray. AhûÙ estaba Leo. Pero no el niûÝo flacucho y desgarbado que recordaba de hace aûÝos. Este Leo eraãÎ diferente. Alto, casi a la par que su papûÀ, con los hombros anchos que llenaban la camiseta y una postura un poco torpe, como si no supiera bien quûˋ hacer con su cuerpo nuevo. TenûÙa el pelo oscuro un poco desordenado y unos ojos verdes que se clavaron en mûÙ con una intensidad que casi me hizo dar un paso atrûÀs.
ãôÀAngela, mi niûÝa! ãexclamû° mi tûÙa Laura, soltando la maleta para abrazarme con fuerzaã. ôÀQuûˋ hermosa estûÀs!
ãHola, tûÙa, quûˋ gusto verlos ãdije, devolviendo el abrago. Salude a mi tûÙo TomûÀs con un beso en la mejilla y un caluroso abrazo
Luego llegû° el turno de Leo. Me acerquûˋ con una sonrisa. ûl parecûÙa un poco hipnotizado. Sus ojos no iban a mi cara. Recorrieron, rûÀpido pero claro, mi cuerpo: los tirantes del sujetador, la curva de mis pechos, mi cintura, mis piernas desnudas. Un rubor intenso le subiû° por el cuello hasta las orejas.
ãHola, Leo ãdije, juguetona, poniendo una mano en su brazoã. ôÀWow, ya creciste! ôÀEres todo un hombrecito! ãLa frase saliû° un poco cursi, pero era la verdadã. Parece que fue ayer cuando jugûÀbamos a las escondidas y tû¤ llorabas porque siempre te encontraba.
Leo tragû° saliva y finalmente logrû° mirarme a los ojos, aunque solo por un segundo.
ãSãÎ sûÙ, lo recuerdo ãmurmurû°, con una voz mûÀs grave de lo que esperaba, pero quebrada por los nerviosã. Hola, prima.
Su incomodidad era tan evidente y tan dulce que sentûÙ una punzada de diversiû°n. Era obvio que no estaba para nada preparado para el nivel de "libertad domûˋstica" de nuestra casa.
ãPasen, pasen, no se queden en la puerta ãdije, haciûˋndome a un lado.
Entraron todos. Los saludos en la cocina fueron un caos de besos, abrazos y exclamaciones. Mis tûÙos no parecieron sorprenderse al ver a mis papûÀs casi desnudos; supongo que despuûˋs de aûÝos ya estûÀn mûÀs o menos acostumbrados. Pero LeoãÎ pobre Leo. Trataba de mirar al suelo, a la pared, a cualquier lugar que no fuera mi mamûÀ en tanga o a mûÙ casi igual. Se sentûÙa como un ciervo asustado en medio de un safari nudista.
Cuando todos estûÀbamos sentados alrededor de la mesa de la cocina, ya con cafûˋ para los reciûˋn llegados, mi mamûÀ hablû° conô toda naturalidad, mientras untaba mantequilla en una tostada.
ãAngela, cariûÝo, como sabes, la habitaciû°n de huûˋspedes solo tiene una cama individual. Y el sillû°n cama de la sala estûÀ muy viejoãÎ ãhizo una pausa dramûÀtica y me mirû° con esos ojos que saben que no voy a decir que noã. ô¢Te importarûÙa mucho compartir tu cuarto con Leo esta noche? Tû¤ tienesa cama king, hay espacio de sobra. Es solo por hoy, hasta que maûÝana podamos arreglar algo.
Todos me miraron. Mis tûÙos con cara de "lo siento por la molestia". Mis papûÀs con la seguridad de que dirûÙa que sûÙ. Y LeoãÎ Leo parecûÙa a punto de desmayarse o de salir corriendo.
SonreûÙ, dulce como el azû¤car. Era la oportunidad perfecta envuelta en un problema logûÙstico.
ãClaro, no hay problema, mamûÀ ãdije, encogiûˋndome de hombros como si fuera lo mûÀs normal del mundo compartir mi cama con mi primo adolescente que acababa de devorarme con la miradaã. Por mûÙ, perfecto.
Todos soltaron un suspiro de alivio, menos uno. Leo tartamudeû°, mirando fijamente su taza de cafûˋ como si contuviera las respuestas al universo.
ãE-esta bienãÎ G-gracias, Angela ãlogrû° decir.
ãôÀFantûÀstico! ãrugiû° mi padre, dando una palmada en la mesaã. Problema resuelto. ô¢MûÀs cafûˋ para alguien?
Continuamos desayunando, la charla se llenû° de los tûÙpicos temas familiares: el viaje, el trabajo de mis tûÙos, lo caro que estûÀ todo. Leo casi no hablaba, solo asentûÙa o soltaba un "sûÙ" o "no" cortante. Pero no podûÙa evitar notar cû°mo, cada vez que me movûÙa para alcanzar el azû¤car o levantaba para servir mûÀs cafûˋ, sus ojos me seguûÙan. Era como tener un cachorro grande y un poco perdido mirûÀndome.
Al terminar, mi mamûÀ, que es una generala organizando estas cosas, empezû° a repartir tareas para la cena de AûÝo Nuevo.
ãRoberto, tû¤ te encargas del pavo y de la mû¤sica. TomûÀs, ayû¤dalo con la parrilla para las guarniciones. Laura, conmigo en las ensaladas y la decoraciû°nãÎ
Luego nos mirû° a Leo y a mûÙ.
ãAngela, tû¤ haces el postre. Tu flan napolitano es una maravilla. Leo, tû¤ le ayudas. Necesitas aprender a hacer algo mûÀs que calentar pizza congelada.
Leo asintiû°, todavûÙa un poco colorado, pero con una chispa de interûˋs en los ojos.
ãClaro, tûÙa.
Pusimos manos a la obra con el flan. Le explicaba los pasos a Leo, pero su atenciû°n estaba en otra parte. Cada movimiento mûÙo era vigilado. Y ûˋl, torpe pero determinado, empezû° a buscar contacto.
El primer roce fue al pasar junto a ûˋl para tomar la vainilla. Su antebrazo, cûÀlido y firme, se deslizû° contra el mûÙo. Fue breve, pero deliberado. No se disculpû°.
ãEl azû¤car ãdije, y al girar para alcanzarla, mi cadera rozû° su muslo. ûl no se apartû°. SentûÙ la tensiû°n en su cuerpo a travûˋs de la tela de su pantalû°n.
El verdadero juego empezû° cuando me inclinûˋ para prender el horno. Sus dedos, supuestamente buscando apoyo en el mesû°n, rozaron la parte trasera de mi muslo, justo bajo la tela de mis bragas. Un toque elûˋctrico, fugaz, que me hizo contener la respiraciû°n.

ãPerdû°n ãmurmurû°, pero su voz sonaba ronca, no arrepentida.
ãNo te preocupes ãrespondûÙ, sin mirarlo, sabiendo que mi sonrisa lo volverûÙa loco.
El momento mûÀs claro fue al girar con la lata de leche condensada. Mi trasero, casi al descubierto, chocû° de lleno contra su entrepierna. AllûÙ no habûÙa duda. A travûˋs de sus jeans, sentûÙ la firme y gruesa evidencia de su excitaciû°n. Se quedû° quieto, pegado a mûÙ por un instante que se sintiû° eterno, antes de apartarse con un leve movimiento de cadera.
ãEsãÎ que hay poco espacio ãtartamudeû°, el rubor subiûˋndole hasta las orejas.
ãSûÙ, estûÀ un poco apretado aquûÙ ãdije, con un tono inocente que no coincidûÙa con la mirada lenta que le lancûˋ, recorriendo su cuerpo de arriba abajo.
La tensiû°n en la cocina era mûÀs espesa que la mezcla del flan. Cada roce accidental era una caricia deliberada. Cada disculpa, una confesiû°n. Y a mûÙ, lejos de molestarme, me encendûÙa. Despuûˋs del golpe a mi ego, esta admiraciû°n cruda y fûÙsica de Leo, este deseo que no podûÙa ocultar, era justo lo que necesitaba. Era poder puro, dulce y prohibido, y con cada roce sentûÙa cû°mo ese poder se afianzaba mûÀs en mis manos.
DecidûÙ que era el momento perfecto para subir la apuesta. Despuûˋs de esos roces en la cocina, la tensiû°n era una cuerda floja y yo querûÙa bailar en ella.
ãOye, Leo ãdije, recogiendo mi taza de cafûˋ vacûÙaã, ô¢por quûˋ no subes tus cosas y te enseûÝo el cuarto? AsûÙ te acomodas y no andamos corriendo luego.
ûl asintiû°, tragando saliva. ãSûÙ, estûÀ bien.
Subimos juntos. Mi cuarto era amplio, luminoso, y en el centro reinaba mi cama king size, con su edredû°n gris y un montû°n de cojines. SeûÝalûˋ hacia ella.
ãAhûÙ es donde vamos a ganar la batalla contra el cansancio ãdije, con un tono casual que contrastaba con lo sugerente de mis palabrasã. Es enorme, cabemos los dos sin ni siquiera rozarnosãÎ si es eso lo que quieres. ãLe lancûˋ una mirada de reojo. ûl volviû° a ponerse coloradoã. Puedes dejar tus cosas en ese mueble, ahûÙ estûÀ vacûÙo.
Mientras ûˋl empezaba a sacar ropa de su mochila, yo fingûÙ normalidad. Agarrûˋ mi toalla mûÀs suave y un camisû°n limpio.
ãVoy a darme una ducha rûÀpida, todo ese azû¤car del flan me dejû° pegajosa ãanunciûˋ, y entrûˋ al baûÝo que estaba conectado a mi habitaciû°n, cerrûÀndola, pero no del todo. Dejûˋ una rendija de unos dos centûÙmetros. Suficiente.
El agua caliente cayû° sobre mûÙ, relajando mis mû¤sculos pero no mi mente. Estaba calculando. Y entonces, como por arte de magia, recordûˋ que habûÙa dejado mi acondicionador sin perfume en mi tocador. Perfecto.
Apaguûˋ el agua, me envolvûÙ la toalla alrededor del cuerpo, dejando mis hombros y piernas al descubierto, y salûÙ del baûÝo con pasos silenciosos, el pelo goteando.
Y ahûÙ lo vi.
Leo estaba de espaldas a mûÙ, plantado justo frente a mi cû°moda. Pero no estaba guardando su ropa. HabûÙa abierto mi cajû°n de ropa interior. Tangas, bragas de encaje, colores oscuros y claros, todos desparramados un poco. Y en su mano, apretada contra su cara, tenûÙa una de mis tangas negras.
Sus pantalones deportivos y su ropa interior estaban bajados hasta los tobillos. Y entre sus piernas, completamente expuesta, latûÙa su verga. No era solo grande para un adolescente; era enorme. FûÀcilmente unos 17 centûÙmetros, pero era el grosor lo que me dejû° boquiabierta. Ancha, palpitante, con las venas marcadas, y un hilo de lûÙquido preseminal brillando en la punta. Se estaba masturbando con movimientos firmes y urgentes, oliendo mi tanga como si fuera el elixir mûÀs preciado, completamente perdido en su propio mundo prohibido.
Una oleada de calor hû¤medo e instantûÀneo me inundû° entre las piernas. Me mojûˋ allûÙ mismo, viûˋndolo. Era la imagen mûÀs perversa y excitante que habûÙa visto en mi vida. No sentûÙ rabia, ni vergû¥enza. SentûÙ poder absoluto. Y supe que tenûÙa que jugar con eso.
Me deslicûˋ de vuelta al baûÝo, sin hacer ruido. Esta vez, dejûˋ la puerta claramente entreabierta, unos buenos cinco centûÙmetros. Me metûÙ bajo el chorro de agua nuevamente, el corazû°n latiûˋndome en el pecho. Entonces, con una sonrisa que ûˋl no podûÙa ver, dejûˋ caer mi botella de shampoo al suelo de la ducha.
ôÀPLAF!
El sonido fue perfecto, fuerte y seco, imposible de ignorar.
Contûˋ mentalmente. UnoãÎ dosãÎ tresãÎ
Y ahûÙ estaba. A travûˋs del velo de agua caliente y el vapor, vi la sombra en la rendija de la puerta. Se habûÙa acercado. Estaba mirando.
Actuûˋ de inmediato. Con un movimiento exagerado, me di la vuelta, dûÀndole la espalda a la puerta. SabûÙa que mi silueta se recortarûÙa contra la luz del baûÝo. Empecûˋ a enjabonarme lentamente, teatralmente. Me puse una buena cantidad de espuma en las manos y comencûˋ a masajearme las nalgas con movimientos circulares, lentos, sensuales. Me inclinûˋ un poco, arqueando la espalda para ofrecerle la vista completa, separando un poco las piernas. Frotûˋ la espuma en el pliegue entre mis nalgas, bajando hasta rozar, solo de pasada, el lugar que ahora latûÙa con necesidad. MovûÙ mis caderas en un leve balanceo, un baute lento y provocador, sabiendo que cada movimiento lo estarûÙa volviendo loco.

FingûÙ estar absorta en mi baûÝo, tarareando bajito, como si fuera la persona mûÀs inocente del mundo. Pero toda mi atenciû°n estaba puesta en esa rendija de puerta, en saber que sus ojos verdes estaban clavados en mûÙ, que su verga enorme y dura seguramente palpitaba en su mano, y que estaba a punto de cruzar un punto de no retornoãÎ y que yo iba a ser la que lo llevara de la mano.
De pronto, justo cuando estaba en medio de mi show acuûÀtico, escuchûˋ unos pasos firmes subiendo las escaleras y la voz de mi papûÀ preguntando: "ô¢Angela? ô¢Todo bien ahûÙ arriba? Se escuchû° un golpe".
El hechizo se rompiû°. A travûˋs de la rendija, vi la sombra de Leo alejarse de un salto, seguido por el sonido apagado pero rûÀpido de sus pies en la alfombra, la puerta de mi cuarto abriûˋndose y cerrûÀndose suavemente. Se habûÙa ido.
Una mezcla de frustraciû°n y excitaciû°n aû¤n mûÀs intensa se apoderû° de mûÙ. Estaba tan cerca... tanto de mi propio lûÙmite como del suyo. Necesitaba alivio, pero no querûÙa alcanzarlo sola, no despuûˋs de eso. Me toquûˋ rûÀpidamente bajo el agua, los dedos buscando ese clûÙmax que se me escapaba, pero mi mente estaba demasiado acelerada, demasiado enfocada en ûˋl, y el orgasmo se negû° a llegar. Maldije en silencio.
SalûÙ de la ducha, secûÀndome con movimientos bruscos. No, esto no podûÙa quedar asûÙ. Si Leo iba a huir, yo iba a hacer que la tentaciû°n lo siguiera. AbrûÙ mi cajû°n y elegûÙ la prenda mûÀs mûÙnima e insinuante que tenûÙa: una tanga roja de hilo dental. Cuando me la puse, la delgadûÙsima tira de tela desapareciû° por completo entre mis nalgas, dejando al descubierto casi todo. Me puse un sujetador a juego, que apenas cubrûÙa mis pechos y realzaba el escote. Era como llevar casi nada, pero el casi era lo que importaba.

SalûÙ de mi cuarto con cautela. Abajo, en la sala, se oûÙan las risas y la mû¤sica de mis papûÀs y tûÙos, ya mûÀs relajados. Pasûˋ de puntillas, pegada a la pared, y logrûˋ llegar a la cocina sin que nadie me viera.
Y ahûÙ estaba ûˋl. Sentado en un taburete de la isla, con la cabeza gacha, mirando fijamente su celular como si fuera el objeto mûÀs fascinante del mundo. Pero su postura estaba tensa. ParecûÙa un animal asustado.
ãHey ãdije, apoyûÀndome en el marco de la puerta.
Levantû° la vista. Sus ojos se abrieron como platos, recorriendo mi cuerpo de arriba abajo, deteniûˋndose en el triûÀngulo rojo de la tanga que apenas velaba mi pubis, en la curva de mis pechos en el sujetador. ParecûÙa que le hubieran quitado el aire. No pudo decir nada. Solo tragû° saliva, con un sonido audible.
ãTuve que bajar asûÙ ãcontinuûˋ, caminando lentamente hacia la estufa con una calma que no sentûÙaã porque de repente me acordûˋãÎ no apaguûˋ bien la hornilla del flan. Se nos puede quemar.
Me agachûˋ frente al horno, deliberadamente encarando mi trasero hacia ûˋl. SabûÙa exactamente lo que veûÙa: las dos mitades de mis nalgas casi completamente desnudas, separadas solo por esa lûÙnea roja infinitamente delgada que se hundûÙa en mi intimidad. Me tomûˋ mi tiempo, ajustando un botû°n que ni siquiera necesitaba ajustar. Luego, con un paûÝo, abrûÙ la puerta del horno y saquûˋ la fuente con el flan perfectamente dorado. El aroma a caramelo y vainilla llenû° la cocina.

Lo puse sobre la mesa, justo frente a ûˋl.
ãô¢A quûˋ huele delicioso, no? ãdije, limpiûÀndome las manos de forma teatral en mi toallaã. ô¢No se te antoja probarlo?
ûl seguûÙa mudo, pero su mirada era una confesiû°n. No estaba mirando el flan.
SonreûÙ, picara.
ãVaya, Leo, debes tener mucha hambre ãdije, y luego bajûˋ la voz a un susurro cargado de maliciaã. EstûÀs babeandoãÎ ô¢por el flan?
Su rubor fue instantûÀneo. Me acerquûˋ mûÀs, hasta que estuve a un lado de su taburete. Me inclinûˋ, mi pecho rozando su brazo, y acerquûˋ mis labios a su oûÙdo. Mi aliento cûÀlido acariciû° su piel cuando susurrûˋ, lenta y seductoramente:
ãTal vezãÎ en la nocheãÎ sûÙ puedas probarlo.
Antes de que pudiera reaccionar, le di un beso rûÀpido pero firme en la mejilla. Mis labios se posaron en su piel caliente, y sentûÙ un temblor recorrer todo su cuerpo.
No pasû° nada fuera de lo comû¤n el resto de la tarde. El ambiente era de preparativos y anticipaciû°n festiva. MûÀs tarde, me puse el arma final: un vestido negro, corto y de un tejido tan fino que era casi transparente. Sin ropa interior, por supuesto. Cada curva, cada sombra de mi cuerpo se insinuaba bajo la tela. Mis papûÀs, al verme, solo sonrieron con aprobaciû°n ("ôÀEsa es mi hija!"), y fueron a cambiarse ellos tambiûˋn, seguidos por mis tûÙos y por Leo, que casi tropieza al subir las escaleras de tanto mirarme.

La cena de Nochevieja fue exactamente lo que esperaba: ruidosa, llena de comida, brindis cursis, risas de mis tûÙos contando anûˋcdotas antiguas y mis papûÀs haciendo chistes subidos de tono como siempre. Pasada la medianoche, con el AûÝo Nuevo ya oficialmente estrenado, las botellas de licor y vino circularon con mûÀs libertad. Para las 3 de la maûÝana, el ambiente estaba relajado y borroso. Mis padres y mis tûÙos, bastante tomados, se reûÙan a carcajadas en el sofûÀ, despreocupados y felices.
ãAngela, mi amor ãdijo mi mamûÀ, con la voz pastosa y una sonrisa de oreja a orejaã. ô¢Por quûˋ no subes a tu cuarto? Llûˋvate a tu primo, que el pobre bosteza cada dos segundos.
Todos rieron. Leo, que estaba en un sillû°n cercano, se puso colorado, pero no negû° el cansancio. Sus ojos, vidriosos por el alcohol, se encontraron con los mûÙos. La invitaciû°n era perfecta.
ãClaro, mamûÀ ãdije, levantûÀndome con una elegancia un poco tambaleante que no era del todo actuadaã. Vamos, Leo, que parece que te van a cargar los zapatos.
Me acerquûˋ a ûˋl y, sin darle opciû°n, le tomûˋ la mano. Sus dedos eran cûÀlidos y se cerraron alrededor de los mûÙos con una presiû°n intensa. Lo guiûˋ por las escaleras, sintiendo su mirada clavada en mi espalda, en la forma en que el vestido se pegaba a mis nalgas con cada paso.
Una vez dentro de mi habitaciû°n, cerrûˋ la puerta. El ruido de la fiesta se convirtiû° en un murmullo lejano. La habitaciû°n estaba en penumbra, solo iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana.
Me soltûˋ de su mano y me girûˋ hacia ûˋl.
ãUf, quûˋ noche ãsuspirûˋ, y sin mûÀs preûÀmbulos, me llevûˋ las manos a la espalda y desabrochûˋ el cierre del vestido. La tela negra y ligera se deslizû° por mi cuerpo como una segunda piel y cayû° en un susurro a mis pies. Me quedûˋ completamente desnuda frente a ûˋl, sin pudor alguno, la piel brillando pûÀlida en la oscuridad.

Leo contuvo el aliento. Sus ojos, ahora completamente despiertos a pesar del alcohol, recorrieron cada centûÙmetro de mi cuerpo con una hambre que ya no disimulaba.
ãPerdû°n ãdije con una sonrisa pequeûÝa, fingiendo un arrepentimiento que no sentûÙaã. Es que generalmente duermo asûÙ, desnuda. Espero que no te moleste.
ûl negû° con la cabeza, tan rûÀpido que parecûÙa que iba a lastimarse el cuello. Su voz sonû° ronca, arrastrada por el deseo y el licor.
ãClaro que no, estûÀ bien ãtragû° salivaã. De hechoãÎ yo tambiûˋn duermo asûÙ. Desnudo.
Y entonces, comenzû° a desvestirse. No con mi teatralidad, sino con una urgencia torpe y hermosa. Se quitû° la camisa, revelando un torso mûÀs definido de lo que imaginaba. Luego, sus manos bajaron al cinturû°n, lo desabrocharon, y el pantalû°n cayû° junto a sus zapatos.
Y ahûÙ estaba. Su enorme verga, ya completamente erecta y palpitante, quedû° libre, apuntando hacia mûÙ como un imûÀn. A la tenue luz, podûÙa ver cada detalle: el grosor impresionante, las venas marcadas, la cabeza oscura y hû¤meda. LatûÙa con un ritmo propio.
EstûÀbamos ahora a apenas unos centûÙmetros de distancia, completamente desnudos el uno frente al otro. El aire en la habitaciû°n era elûˋctrico, cargado con el olor a alcohol, a su colonia barata y a mi propio perfume. Yo podûÙa sentir el calor que emanaba de su piel, y la humedad entre mis piernas era ahora un rûÙo indomable. Mi vagina, empapada y palpitante, estaba a un suspiro de ese miembro que habûÙa obsesionado mi mente todo el dûÙa. No habûÙa mûÀs barreras. Solo la promesa del roce, del calor, del tabû¤ a punto de consumarse.
Vaya, primo ãdije, mi voz un susurro cargado de malicia y admiraciû°n, mientras mis ojos bajaban deliberadamente hacia su entrepiernaã. Tienes una verga muy grande, Leo.
ûl se sonrojû° de golpe, como si le hubieran prendido fuego a las mejillas. Tragû° saliva, visiblemente abrumado.
ãY tû¤ãÎ tû¤ eres muy linda tambiûˋn, prima ãlogrû° balbucear, su mirada escapûÀndose hacia mis pechos apenas cubiertos.
ãô¢Lindas? ãrepetûÙ, con una risa bajaã. Apuesto a que mis nalgas se ven mucho mejor asûÙ, de cerca, sin la cortina de vapor del baûÝoãÎ ô¢o no? ãLo confrontûˋ directamente, sin darle espacio para la ficciû°n.
Su mirada se llenû° de pûÀnico por un segundo. Tragû° de nuevo, la voz quebrada.
ãPerãÎ perdû°n. Yo no sabûÙa, prima. De verdad fue un accidente, yo soloãÎ escuchûˋ el ruido y pensûˋ queãÎ ãempezû° a soltar una rûÀfaga de excusas nerviosas, las manos moviûˋndose sin rumbo.
No le dejûˋ terminar. Di un paso adelante, cerrûÀndole la boca con mi proximidad. Ahora estûÀbamos a solo un centûÙmetro de distancia. Y lo sentûÙ, duro e insistente, presionando contra la delgada tela de mi tanga roja y mi abdomen. La evidencia fûÙsica de su deseo, a pesar de sus palabras de disculpa, era innegable y deliciosamente grande.
ãShhh ãsiseûˋ, acercando mis labios a los suyos, mi aliento mezclûÀndose con el suyo, que era rûÀpido y calienteã. CûÀllate. No quiero escusas.
Mis ojos se clavaron en los suyos, verdes y llenos de confusiû°n y una lujuria que ya no podûÙa contener.
ãLo û¤nico que quiero saber ãcontinuûˋ, bajando la voz hasta convertirla en un roce sensual, mientras una de mis manos se deslizaba por su pechoã es quûˋ tan profundo llega esa verga tuyaãÎ dentro de mûÙ.
Sus ojos se abrieron completamente, una mezcla de shock y deseo puro destellando en ellos. No hubo mûÀs palabras.
Cerrando la distancia final, capturûˋ sus labios con los mûÙos. No fue un beso tierno o exploratorio. Fue apasionado, urgente, cargado de toda la tensiû°n del dûÙa, del voyerismo del baûÝo, de los roces en la cocina, de mi provocaciû°n. AbrûÙ mi boca, invitando, exigiendo. Al principio ûˋl se quedû° rûÙgido, paralizado por el impacto, pero entonces algo se rompiû° dentro de ûˋl. Un gruûÝido bajo surgiû° de su garganta y respondiû° al beso con la misma intensidad.
Sus manos, torpes pero fuertes, encontraron mis caderas y me atraparon contra ûˋl, apretûÀndome de forma que sentûÙ toda la longitud de su erecciû°n marcûÀndose contra mûÙ. Mi propia lengua se enredû° con la suya, saboreando el sabor a cafûˋ y a deseo prohibido. Besûˋ como si fuera la û¤ltima vez, con las uûÝas clavûÀndose levemente en su espalda a travûˋs de la camiseta, arrastrûÀndolo mûÀs cerca, borrando cualquier û¤ltima ilusiû°n de inocencia o accidente.
Pero yo no querûÙa solo besos. RompûÙ el contacto bruscamente, dejûÀndolo jadeando. Sus labios estaban hinchados, sus ojos vidriosos.
Sin decir una palabra, bajûˋ de mi posiciû°n frente a ûˋl. Me arrodillûˋ en el frûÙo suelo de la cocina, justo entre sus piernas, que ûˋl abriû° instintivamente. Mis manos encontraron el botû°n de sus jeans y, con movimientos rûÀpidos y seguros, lo desabrochûˋ y bajûˋ la cremallera. Su ropa interior, empapada de preseminal, ofrecûÙa poca resistencia. La apartûˋ, y su verga saltû° hacia mûÙ, imponente, palpitando en el aire.
Era aû¤n mûÀs impresionante de cerca. Los 17 centûÙmetros de longitud eran una cosa, pero el grosor era desafiante. La cabeza, de un color violûÀceo intenso, ya brillaba hû¤meda. Un hilo de lûÙquido transparente conectaba la punta con su pubis.
ãDios mûÙo ãsusurrûˋ, mûÀs para mûÙ que para ûˋl, antes de lamer lentamente esa gota de liquido preseminal. Era salado, masculino, excitante.
Luego, sin mûÀs preûÀmbulos, envolvûÙ los labios alrededor de la punta. ûl gimiû°, un sonido gutural que saliû° desde lo mûÀs hondo. Empecûˋ a chupar, usando mi lengua para masajear la sensible cabeza, mis manos acariciando la base y sus testûÙculos. Sus gemidos se hicieron mûÀs fuertes, sus dedos se enredaron con mûÀs fuerza en mi pelo, no guiûÀndome, sino aferrûÀndose como a un salvavidas.
.gif)
ãAsûÙãÎ asûÙ, primaãÎ mierdaãÎ ãjadeaba.
QuerûÙa darle mûÀs. Tomûˋ mûÀs de ûˋl en mi boca, descendiendo por su tronco, pero el grosor era un desafûÙo. Mis mejillas se hundûÙan intentando acomodarlo. Llegû° un punto en que, a pesar de mi esfuerzo, no podûÙa tomar mûÀs sin ahogarme. La parte posterior de mi garganta rozaba la punta. Intentûˋ bajar un poco mûÀs, forzando, y desencadenûˋ un reflejo involuntario.
ôÀArc! Una arcada seca y hû¤meda me sacudiû°. SalûÙ tosiendo por un instante, con los ojos llorosos, una hilera de saliva conectando mis labios con su verga ahora brillante.
ãLo siento ãlogrûˋ decir, con la voz ronca.
Pero Leo no parecûÙa molesto. Al contrario. Su expresiû°n era de ûˋxtasis puro. ãNoãÎ no paresãÎ por favor ãsuplicû°, jadeando.
Esa sû¤plica me encendiû° aû¤n mûÀs. VolvûÙ a la carga, con determinaciû°n. Esta vez no intentûˋ tragûÀrmela toda de una vez. En su lugar, usûˋ mis manos. Enrollûˋ un puûÝo alrededor de la base que mi boca no podûÙa cubrir, sincronizando los movimientos. SubûÙa y bajaba mi cabeza, chupando fuerte la parte que cabûÙa, mientras mi puûÝo subûÙa y bajaba por el resto, esparciendo su propia humedad. El sonido era obsceno, hû¤medo, el de mis esfuerzos y sus gemidos incontrolables. Cada vez que la punta rozaba mi garganta y provocaba otra arcada leve, ûˋl gruûÝûÙa mûÀs fuerte, sus caderas comenzaban a empujar suavemente, buscando mûÀs profundidad.
Estaba perdiendo el control, y yo estaba allûÙ, de rodillas en la cocina de mi casa, con mi familia a unos metros de distancia, siendo la razû°n de cada uno de esos sonajes. Era el poder mûÀs intoxicante que habûÙa sentido jamûÀs. Y apenas estaba comenzando.
Despuûˋs de llenar su verga de mi saliva, saboreando su tamaûÝo y su textura, me puse de pie. No dije nada. Solo le tomûˋ de la mano y lo guiûˋ hacia la cama. Con una mirada que no dejaba lugar a dudas, me puse en cuatro, apoyûÀndome en mis codos. Arqueûˋ la espalda todo lo que pude, presentûÀndole mis nalgas, ofreciûˋndome. La delgada tira de la tanga roja, empapada ahora, se hundûÙa como una marca entre mis labios, que estaban completamente abiertos y palpitantes.
ãVen ãsusurrûˋ, moviendo las caderas en un cûÙrculo lento y obscenoã. Te estoy esperando.
.gif)
Leo, aû¤n con esa mezcla de nerviosismo y lujuria desbordada, se acercû°. Se arrodillû° detrûÀs de mûÙ. SentûÙ el calor de su cuerpo primero, luego la punta de su verga, enorme y empapada, buscando a tientas la entrada. Rozû° mis labios, deslizûÀndose arriba y abajo, mojûÀndome aû¤n mûÀs con su precum y mi saliva, torturûÀndome con la fricciû°n justo donde mûÀs la necesitaba.
ãAy, DiosãÎ ãgemûÙ, enterrando la cara en las sûÀbanasã. No me tortures, Leo. Mûˋtela. Mûˋtela rûÀpido.
Esa fue la orden que rompiû° su û¤ltima reserva. Con un gruûÝido bajo, mûÀs animal que humano, agarrû° mis caderas con fuerza y empujû°.
Su verga, tan ancha que casi sentûÙ que me abrûÙa en dos, entrû° de una vez, llenûÀndome por completo hasta el fondo. Un grito ahogado, gutural, escapû° de mi garganta.
ãôÀAh, mierda! ãgritûˋ, sin poder contenerloã. ôÀSûÙ! ôÀAsûÙ!
ûl se quedû° quieto por un segundo, como mareado por la sensaciû°n, por lo apretado y caliente que estaba.
ãô¢TeãÎ te gusta? ãpreguntû°, con la voz quebrada por el esfuerzo.
ãMe encanta ãjadeûˋ, empujando mis caderas hacia atrûÀs contra ûˋlã. EstûÀs enormeãÎ me llenas toda. Ahora muûˋvete, primo. Fû°llame.
Obedeciû°. Comenzû° a bombear, al principio con movimientos torpes y rûÀpidos, pero que pronto encontraron un ritmo profundo y devastador. Cada embestida hacûÙa que mi cuerpo se estremeciera, que mis pechos se balancearan y que un nuevo gemido saliera de mis labios.

ãôÀSûÙ, ahûÙ! ãgritûˋ cuando encontrû° un ûÀngulo que rozû° un punto interno que me hizo ver estrellasã. ôÀNo pares!
ãAngelaãÎ ãgemûÙa ûˋl a mi espalda, sus manos apretando mis caderas con mûÀs fuerzaã. EstûÀs tan apretadaãÎ tan calienteãÎ
ãô¢Y a ti te gusta? ãpreguntûˋ, volviendo la cabeza para mirarlo entre jadeosã. ô¢Te gusta follar a tu prima?
ãôÀSûÙ! ãgritû° ûˋl, y su ritmo se volviû° mûÀs frenûˋtico, mûÀs posesivoã. ôÀSûÙ, me encanta! EresãÎ eres increûÙble.
Los gemidos se mezclaron con el sonido hû¤medo de nuestros cuerpos chocando, con el crujido de la cama. Ya no habûÙa vergû¥enza, solo necesidad pura. ûl me follaba como si llevara toda la vida esperando este momento, y yo lo recibûÙa como si fuera el û¤nico hombre del mundo que podûÙa saciar esta hambre nueva y feroz que habûÙa descubierto.
ãVoy aãÎ voy a acabar ãadvirtiû° ûˋl, con los dientes apretados.
ãAdentro ãordenûˋ yo, sin pensarlo dos vecesã. Acaba dentro, Leo. Dame todo.
Esa û¤ltima frase fue su perdiciû°n. Con un gemido largo y tembloroso, se hundiû° hasta el fondo y se quedû° rûÙgido. SentûÙ el chorro caliente de su semen llenûÀndome, una oleada tras otra, mientras sus caderas temblaban contra las mûÙas. La sensaciû°n me llevû° al borde a mûÙ tambiûˋn, y con unos cuantos roces mûÀs de su cuerpo contra el mûÙo, explotûˋ en un orgasmo que me dejû° temblando y sin aliento, colapsando sobre la cama con ûˋl encima de mûÙ, ambos cubiertos de sudor y jadeando en la oscuridad.
Leo no parû°. Siguiû° bombeando su verga adentro de mûÙ con una fuerza que me quitaba el aliento, cada embestida mûÀs profunda, mûÀs posesiva. Sus manos me agarraban de las caderas con tanta fuerza que seguro me dejarûÙan moretones, pero me encantaba. SentûÙa el golpe de sus huesos contra los mûÙos, el sonido hû¤medo y obsceno de nuestros cuerpos chocando, sus gemidos roncos en mi oûÙdo. Era justo lo que habûÙa querido, lo que mi fantasûÙa mûÀs retorcida necesitaba: que me follaran sin contemplaciones, que me usaran.
ãôÀSûÙ, asûÙ, duro, mûÀs duro! ãle jadeaba, clavûÀndole las uûÝas en la espalda.
Y entonces lo sentûÙ. Un temblor profundo que recorriû° todo su cuerpo, su verga palpitû° violentamente dentro de mûÙ, y un chorro de semen caliente llenû° mi coûÝo. Una ola de placer tan intensa que me hizo gritar bajito, arqueûÀndome contra ûˋl.
ãDiosãÎ quûˋ rico se siente ãsuspirûˋ, casi sin aliento, sintiendo cû°mo su leche caliente empezaba a escurrirme por los muslos.
Leo se desplomû° sobre mûÙ, todo su peso encima, jadeando como si hubiera corrido una maratû°n. Luego rodû° hacia un lado, cayendo boca arriba en la cama, completamente agotado.
ãEsoãÎ eso fue increûÙble ãmurmurû°, pasûÀndose un brazo por la frente sudorosa. Luego, una sombra de preocupaciû°n cruzû° su rostroã. Espero queãÎ que nadie nos haya escuchado.
Yo me acostûˋ de costado junto a ûˋl, apoyando la cabeza en su pecho, que subûÙa y bajaba rûÀpidamente.

ãNo te preocupes ãdije, trazando cûÙrculos en su piel con un dedoã. Con el ruido de la mû¤sica y la fiesta, nadie escuchû° nada.
Le di un beso lento y hû¤medo en los labios, saboreando nuestro sudor mezclado. Luego me puse de pie, sintiendo cû°mo su semen me corrûÙa por las piernas. Una sensaciû°n deliciosamente sucia.
ãVoy a asegurarme de que todo estûˋ bien ãdije, recogiendo mi camisû°n del suelo y envolviûˋndomelo sin preocuparme por tapar nada.
SalûÙ de mi cuarto y me deslicûˋ silenciosamente por el pasillo hasta la parte superior de las escaleras. Desde ahûÙ, tenûÙa una vista clara de la sala de estar, ahora solo iluminada por las luces del ûÀrbol de Navidad y la pantalla del televisor apagado.
Y lo que vi me hizo congelar la sonrisa en los labios, no por sorpresa, sino por una confirmaciû°n perversa.
AhûÙ, en el gran sofûÀ de piel, estaba mi madre. Montada encima de mi tûÙo TomûÀs, moviûˋndose con un ritmo lento y sensual, su espalda arqueada, los pechos al aire. Mi tûÙo tenûÙa las manos agarrando sus nalgas, ayudûÀndole en cada movimiento. Y a su lado, sentado en un sillû°n, estaba mi padre, Roberto. No dormido. No indiferente. Estaba allûÙ, completamente desnudo tambiûˋn, con una expresiû°n de concentraciû°n intensa en el rostro, mirando fijamente cû°mo su esposa follaba a su cuûÝado. Y arrodillada entre sus piernas, estaba mi tûÙa Laura, la madre de Leo, con la cabeza moviûˋndose arriba y abajo, chupando la verga erecta de mi padre con dedicaciû°n.
Una carcajada silenciosa me sacudiû° por dentro. "Estos pervertidos" pensûˋ, sin un ûÀpice de juicio, solo con un reconocimiento cû°mplice. El cûÙrculo estaba completo. Mi aventura con Leo no era una anomalûÙa. Era solo la punta mûÀs joven del iceberg. Era el verdadero espûÙritu navideûÝo de esta familia.
SonreûÙ, genuinamente divertida, y me retirûˋ sin hacer ruido.
Regresûˋ a mi cuarto. Leo ya se habûÙa sentado en la cama, recostado contra la cabecera, todavûÙa desnudo. Su verga, ahora flûÀcida, colgaba entre sus piernas, pero incluso en reposo, se veûÙa grande, prometedora.
ãô¢Todo bien? ãpreguntû°, con un dejo de ansiedad aû¤n.
Me acerquûˋ a la cama con una sonrisa lenta y peligrosa.
ãTodo estûÀ mûÀs que bien, primo ãdije, mi voz un susurro cargado de intencionesã. No deberûÙas preocuparte por si nos escucharonãÎ ãEmpecûˋ a gatear por la cama hacia ûˋl, moviendo las caderas de manera exageradaã. DeberûÙas preocuparte por otra cosa.
ãô¢Por quûˋ? ãpreguntû° ûˋl, sus ojos siguiendo cada uno de mis movimientos.
Lleguûˋ hasta entre sus piernas. Lo mirûˋ directamente a los ojos.
ãPor tenerme satisfecha toda esta noche ãdije, y sin apartar la mirada, bajûˋ la cabeza.
Mi boca encontrû° su verga aû¤n sensible. Estaba suave, cûÀlida, y todavûÙa olûÙa a sexo y a mûÙ. La besûˋ suavemente, primero en la punta, luego a lo largo de todo el tronco. SentûÙ cû°mo empezaba a palpitar bajo mis labios. AbrûÙ la boca y lentamente, tomûˋ la cabeza entre mis labios, chupando con suavidad, saboreando los restos de nuestro encuentro.
Un gemido profundo escapû° de la garganta de Leo. Sus manos se enterraron en mi cabello, no para guiarme, sino como si necesitara anclarse a algo. Yo solo sonreûÙ, con su miembro entre mis labios, y continuûˋ, decidida a despertar de nuevo a la bestia que acababa de empezar a domar. La noche era larga, y mi familiaãÎ bueno, mi familia claramente no iba a interrumpirnos.
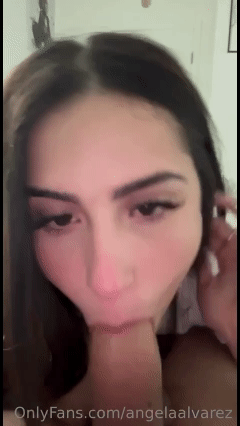
El resto de la noche despuûˋs de que todos se fueran a dormir fueãÎ una locura. No fue solo una vez. Fue como si Leo, despuûˋs de soltarse, no pudiera parar. Y yo, la verdad, tampoco querûÙa.
Empezû° torpe, en mi cama, con esos besos urgentes y desesperados. Pero le enseûÝûˋ. Le dije quûˋ me gustaba, cû°mo me gustaba. Y ûˋl aprendûÙa rûÀpido, dios, quûˋ rûÀpido.
La primera vez fue arriba de ûˋl, cabalgûÀndolo. QuerûÙa tener el control, ver su cara mientras entraba en mûÙ. Estaba tan grande y tan duro que me hizo gritar bajito al clavarlo todo. Me movûÙ lento al principio, despuûˋs mûÀs rûÀpido, y cuando sentûÙ que se le tensaba todo el cuerpo y empezaba a temblar, me agachûˋ y le mordûÙ el cuello. ãCû°rrete dentro, primoã, le susurrûˋ en el oûÙdo. Y lo hizo. Un chorro caliente que me llenû° por dentro y me hizo venir yo tambiûˋn, retorciûˋndome encima de ûˋl.
.gif)
Despuûˋs, cuando ya habûÙamos descansado un poco y estûÀbamos otra vez calientes, le di la espalda. Me puse a cuatro patas y le ofrecûÙ mi culo. ûl no dudû°. Me agarrû° de las caderas y me empotrû° contra la pared con cada embestida. Ese fue el turno de mis nalgas. ãEn el culo, Leo, pûÙntameloã, le jadeûˋ. Y el muy cerdo se corriû° otra vez, dejando mi piel blanca llena de su semen caliente.
Pero no bastaba. QuerûÙa probarlo. AsûÙ que lo empujûˋ para que se recostara y, sin decir nada, me deslicûˋ entre sus piernas. Esa verga enorme y todavûÙa hû¤meda se erguûÙa frente a mi cara. Me la llevûˋ a la boca entera, chupûÀndola como si fuera un helado. El sabor era salado y a mûÙ, a nosotros. ûl gimiû° y enterrû° los dedos en mi pelo, empujando sin querer. Le encantû°. Y cuando empezû° a gemir mûÀs fuerte, apretûˋ y acelerûˋ. ãEn la bocaã, fue todo lo que dije. Y ûˋl explotû°, llenûÀndome la garganta hasta que me la traguûˋ toda.
AsûÙ seguimos, cambiando de posiciû°n, probando, riûˋndonos en bajito. En el sillû°n de mi cuarto, conmigo sentada en su regazo. De lado en la cama, con sus piernas enredadas en las mûÙas. Cada vez que ûˋl se corrûÙa, en donde fuera, sentûÙa que ganaba. Era mi trofeo, mi prueba de que esto estaba pasando, de que yo tenûÙa este poder sobre ûˋl.
Nos quedamos dormidos dios sabe a quûˋ hora, cuando el cielo empezaba a aclarar. EstûÀbamos hechos un desastre, sudados, pegados, totalmente desnudos y con las sûÀbanas revueltas.
Al despertar, la luz del dûÙa ya entraba fuerte por la ventana. Me dolûÙa todo el cuerpo, pero de una buena manera. Me movûÙ un poco y sentûÙ a Leo respirando profundo a mi lado. Luego, el roce inconfundible: su verga, otra vez dura como una piedra, presionando contra mi muslo. El chico tenûÙa una energûÙa inagotable.
AbrûÙ un ojo. ûl tambiûˋn estaba despierto, mirûÀndome con esos ojos verdes llenos de asombro y de un deseo que ya no trataba de esconder.
Una sonrisa lenta se dibujû° en mis labios, que todavûÙa sentûÙan un poco doloridos.
ãBuenoãÎ feliz aûÝo nuevo, primo ãdije, mi voz ronca por la noche y por todo lo que habûÙamos hecho.
Y sin esperar respuesta, me deslicûˋ bajo las sûÀbanas, bajando por su cuerpo, y volvûÙ a tomar con mis labios esa verga que ya parecûÙa ser mûÙa. ûl gimiû°, y sus manos volvieron a encontrarse en mi pelo.
El primer dûÙa del aûÝo empezaba igual que habûÙa terminado la noche: con el sabor prohibido de mi primo en mi boca.

Þã´ ôÀFELIZ AûO NUEVO, FAMILIA DE LECTORES! ã´Þ
El prû°ximo aûÝo promete... y mucho. MûÀs tensiû°n, mûÀs seducciû°n, mûÀs secretos familiares destapados y mûÀs dinûÀmicas que harûÀn que se les acelere el pulso. ôÀTenemos un montû°n de ideas prohibidas cocinandose!
AsûÙ que no se despeguen, sûÙganme dejen comentarios y puntos
ôÀNos leemos en el 2026! ÞÊ
5 comentarios - Cena de AûÝo Nuevo